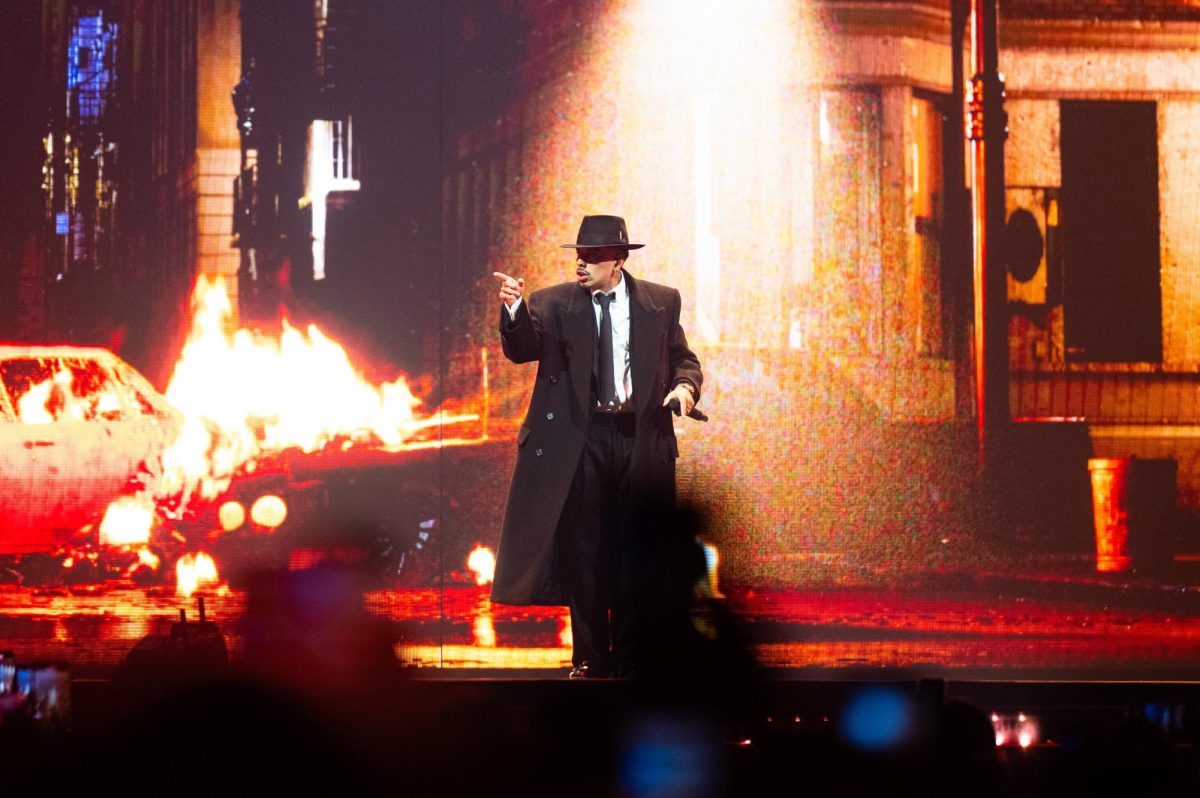Cuando pensamos en viajar, la mayoría de las veces lo hacemos placenteramente. Quizás nos imaginemos días relajantes, sentados frente a la playa con una bebida refrescante o en el cuarto de un bello hotel ordenando un club sándwich y sentados en pijamas viendo algún programa interesante en la televisión.
Sin embargo, muchas veces los lugares que debieran brindarnos paz y diversión pueden tornarse en oscuros agujeros donde el miedo y la desesperación encuentran un hogar donde prosperar.
Recuerdo haber visto el hotel Lafayette por primera vez en el año 2008, mientras paseaba en bicicleta por El Cajón Boulevard. En aquel entonces no alcanzaba a comprender la importancia que tal edificio tenía en la sociedad sandieguina—ni mucho menos el impacto impresionante que tendría sobre mi vida.
En menos de un año viviendo en San Diego, había logrado establecer unas pocas amistades en el área de Normal Heights y North Park, las cuales me asistieron en dejar atrás las lejanas tierras de Linda Vista y Convoy, y ayudaron a situarme en esta área más céntrica, consiguiendo tanto casa como trabajo.
Al cabo de unos pocos meses, me familiaricé completamente con esa área—sus calles y callejones, parques y barrancos—tal como lo haría un explorador urbano. A mis amigos les preguntaba sobre sus lugares favoritos, para que me los mostraran. Hicimos costumbre de colarnos a diferentes hoteles y usar sus albercas, jacuzzis y saunas. Era como vacacionar en nuestro propio vecindario.
Fue así como alguien me recomendó ir al hotel Lafayette, el cual me propuse a investigar lo más pronto que pudiera. A primera vista, reconocí el estilo del frente del hotel como colonial francés, alegórico a las casonas del sur de los Estados Unidos, lo cual me hizo dudar de mi fuente quien había mencionado que el hotel había sido construido desde 1943 hasta ser completado en 1946. De hecho, el primer dueño del hotel había querido que fuese así; quería traer de vuelta la hospitalidad sureña por la cual son famosos esos estados, y entregarla a la población del sur de California.
En cuanto me paré frente al hotel y encadené mi bicicleta a un poste, sentí un escalofrío que recorría mi cuerpo. Volteé hacia el hotel, buscando una sola cara entre decenas de ventanas vacías—queriendo saber quién o qué había causado eso—pero solo vi las puertas del lobby abriéndose solas, como si el hotel me llamara dentro, recibiendome con brazos abiertos.
Durante aquellos años, a pesar de no haber cumplido los 21 años aún, encontré maneras de colarme en el hotel y en su área de servicio alrededor de la alberca. Pasé muchas tardes nadando en esa alberca, acostado en el agua, mirando las habitaciones que la rodeaban, pensando en qué habría causado ese escalofrío tiempo atrás, sin saber que obtendría respuestas a mis interrogativas—lo quisiera o no.
Mientras más pasaba tiempo en San Diego, más me comencé a dar cuenta que este hotel unía muchas épocas y escenas en su larga historia. Antes de que el Acta Federal de Carreteras fuera implementada en 1956, El Cajón Boulevard era la antigua Carretera 80, la cual atravesaba los Estados Unidos, terminando en la ciudad de Savannah, GA. Esto quiere decir que durante 10 años, quien quisiera viajar desde el sur de California hacia cualquier estado rumbo al Este tendría que conducir frente al majestuoso hotel Lafayette.
Una ventaja que este hotel tenía desde su creación era que dentro de la misma propiedad había todo lo que un huésped podría necesitar, aparte de su restaurante y bar, el hotel contaba con sastres, sombrereros, masajistas, salones de eventos, y claro—una alberca olímpica. Era por esto por lo que muchos huéspedes preferían visitar San Diego sin necesidad de dejar el hotel—lo cual pienso que eventualmente atrajo a varios de esos espíritus a quedarse ahí, aunque sus vidas hubieran terminado.
En el año 2019, comencé a trabajar en la recepción del hotel Lafayette, lo cual percibí como una rara oportunidad para aprender más sobre esta joya escondida. Mis turnos como supervisor durante la semana comenzaban después de mediodía, y solían terminar cerca de la medianoche, dándome a conocer la cara diurna y nocturna del hotel, y, sobre todo, de los huéspedes. Durante los fines de semana, trabajé los turnos de noche, y fue así como llegué a conocer íntimos detalles de diversos accidentes y ataques fatales que habían sucedido aquí desde que el hotel abrió sus puertas.
En años recientes, una de las historias más conocidas sobre el hotel es el trágico accidente que sufrió un indigente en la alberca Weissmuller; en la madrugada del 5 de octubre del 2012, el guardia de seguridad entonces encontró dentro de la alberca el cuerpo ahogado de un hombre, quien simplemente había caminado directamente a través del lobby, y debido a estupefacientes e intoxicantes, no pudo luchar contra el agua.
En una ocasión, un grupo de conocidos rentaron una habitación frente a la alberca y me invitaron a pasar a su cuarto y chapotear por unas horas mientras bajaba el sol. Después de nadar por alrededor de una hora, al tratar de impulsarme del fondo para agarrar viada y salir a la superficie, me encontré atrapado, suspendido dentro del agua, sin poder tocar el fondo o poder sacar mis brazos. Me tomó un segundo poder recuperar mis facultades mentales, y nadé fuera del agua inmediatamente. En cuanto volví la mirada hacia la parte donde me había atorado anteriormente, ví una extensa sombra bajo el agua; era el mismo lugar donde aquel indigente había caído al agua, de donde nunca había vuelto a salir.
Pero ese no fue el único fantasma con el que tuve el placer de convivir. Durante los turnos de noche, prefería tomar mi descanso ya que los huéspedes estuvieran dormidos, o más posiblemente botados, entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m. Cuando me lavaba las manos antes de comer en mi descanso, siempre usaba el baño del lobby, ya que era el lavamanos más cercano a la recepción. A pesar de ser la única persona rondando el hotel a esas horas, los sensores automáticos del lavamanos y del papel se activaban cada noche que cumplía con mi rutina. En vez de entrar en pánico, recordé que, en lugares refinados de antaño se usaba tener a un asistente en los baños, ayudando a los huéspedes con todo lo que pudieran necesitar—desde abriendo y apagando el agua del grifo, hasta entregando toallas de papel y mentas a quienes pasaran por su área. Nadie es demasiado honrado como para dejar un trabajo digno, tanto en vida como en la muerte, por lo cual creo que este fantasma prefirió continuar su labor en vez de seguir hacia el más allá.
Tristemente, muchas de las memorias espeluznantes del hotel Lafayette traen con ellas historias trágicas de dolor y muerte. Con casi 80 años de operación, no es sorpresa que en casi cada cuarto hayan sucedido diferentes tipos de horrores—y lo más curioso que encontré fue que los huéspedes podían sentirlo—sin nosotros haber mencionado siquiera una palabra sobre lo sucedido anteriormente.
En medio de la noche solía recibir llamadas de cuartos que colindaban con aquellos cuartos que nosotros mismos considerábamos embrujados—como el infame cuarto 53—quejándose “del ruido que traen enseguida.” “Estamos tratando de dormir”, escuché varias veces, y hubo ocasiones en que el cuarto desde donde me llamaban resultaba estar rodeado de cuartos vacíos.
Después de trabajar ahí un par de años, dejé de preocuparme por averiguar qué es lo que simultáneamente rondaba los pasillos del hotel Lafayette en medio de la noche.
¿Acaso sería yo quien molestaba a aquellos fantasmas, y no viceversa? Tal vez.Después de todo, yo solo tengo un par de décadas visitando este bello oasis en medio de North Park—mientras que muchos de sus espíritus tienen una residencia vitalicia en el lugar, si es que se le puede llamar de tal forma.
Con los cambios y remodelaciones propuestas para la propiedad, me pregunto si los espíritus llegarán a apreciar el gesto, o simplemente rogarán por la calma de su descanso eterno.